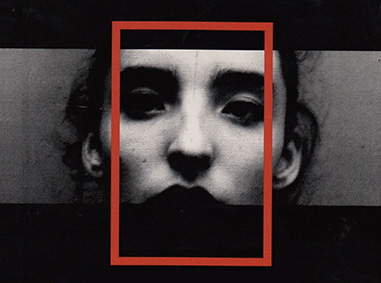|
E L C A Z A D O R E N E L U M B R A L U N C U E N T O D E J O R G E C A L V O
|
Nace en Santiago de Chile en 1952, cuentista y novelista. Ha publicado los libros de cuentos No queda tiempo, El emisario secreto, Fin de la inocencia y las novelas La partida y Ciudad de fin de los tiempos. Dos de sus libros han sido traducidos al idioma sueco. A inicios de los ochenta se desempeña como editor de narrativa de la revista literaria Huelen y posteriormente colabora con la revista de literatura sueca Res-publica. Cuentos suyos han sido incorporados a diversas antologias y textos de caracter colectivo y también se han publicado en numerosas revistas. Su cuento No queda tiempo forma parte del curso Spanish American Short Story del programa de Literatura de la Universidad estatal de West Georgia en USA.
|
|
|
"qué lugar para hacer auto-stop…"
Julio Cortázar.
-Ha pasado mucho tiempo deshabitada…y usted sabe, las casas necesitan…vida, calor humano…
La voz del funcionario parece fluir en una realidad diferente, piensa, mientras contempla las frías habitaciones bañadas por la precaria luz de la tarde invernal. Deja caer el impermeable sobre una silla y, el funcionario que ha terminado con las maletas le pasa un manojo de llaves y se despide. Él no logra quitarse la idea de que esa voz nace en otro lugar, pero se encoge de hombros y en cuanto queda solo, una densa marejada de olores estancados vienen a estrellarse contra su nariz. Aguanta la respiración, evitando vomitar. Quiere abrir una ventana, pero resulta casi imposible desplazarse del intrincado laberinto de inmundicias. Por todos lados asoman restos de cenizas, comidas putrefactas, recipientes colmados de materias diversas y una amplia y confusa red de telarañas. Una casa barata en las cercanías del mar, piensa al tiempo que forcejea, a empujones y tropezando logra al fin llegar hasta una ventana. El aire helado de la costa le llena los pulmones, respira hondo y durante un par de minutos observa el viento que infructuosamente trata de arrancar las ramas sin hojas de la enredadera del patio. Lo entretiene la visión de las casas diseminadas hacia la playa y más allá, la línea del horizonte, inmóvil sobre la azul y brillante inmensidad del mar, y contra el ocaso van dibujándose las siluetas difusas de otras calles y de un invierno amarillo y antiguo anclado en el olvido. Sin apartarse del alféizar, se deja conducir al bullicio incesante del pasado. Sacude la cabeza apartando los recuerdos y su mirada recorre los muros del lado opuesto del patio, donde las ventanas devuelven el reflejo de las nubes contra el cielo recortado por las techumbres vecinas. Anochece. El viento se detiene y al apartarse de la ventana cree percibir una presencia, agazapada, entre los arbusto, abajo.
Las primeras horas transcurren veloces, mientras pone la casa en condiciones de ser habitada. Abre espacio a sus libros en un estante repleto de libros escritos en una jerigonza impenetrable. Instala la Underwood portátil cerca de la ventana. Decide dejar en la pared un viejo afiche de la película El Desierto de los Tártaros, con almenas alzadas contra un páramo en tinieblas. Distribuye el equipaje en los armarios, se ducha, prepara café y cuando al fin se instala a revisar los apuntes para el artículo sobre hipnosis y regresión, siente que una especie de espuma intangible se desplaza por el aire y parece empujarlos hacia el borde de un abismo.
Se siente absurdo, tratando de comprender qué es eso incorpóreo, testarudo y alucinante, que se desplaza como un fluido y al parecer lo vigila. Es algo que, como una malla de aire, abarca e impregna las cosas. No semeja nada humano o maligno. Y no se puede ignorar o dejar de lado, puesto que eso, simplemente es el silencio.
Un silencio distinto, de ámbito propio, con pulsaciones y pureza excepcional. Un ente vivo y dilatándose, como las ondas producidas por una piedra al caer en la superficie quieta de un lago. Un silencio que crece y se concentra, hasta alcanzar un punto comparable con el silencio anterior al primer día. Y lo que más le fastidia, es haber tropezado con él y tener el dudoso privilegio de vivirlo.
Al poco tiempo se acostumbra a esa pasmosa quietud, donde los sonidos más mínimos destacan con tanta nitidez, que lo distraen. Oír el golpe de una puerta cerrándose, el ronquido de un automóvil a lo lejos, o el grito alegre de algún niño que pasa por la calle, es como mirar fotografías dotadas de vida propia. Incluso puede oír el roce desolador, proveniente de sus propios calcetines, cada vez que se aproxima a la ventana a contemplar la nieve descolgándose en el patio interior. |
|
|
|
|
|
los sonidos cruzan las paredes y le aproximan los movimientos del departamento contiguo, ahí vive una mujer, vio su mano delgada y blanca corriendo una cortina una mañana de mucho frío. Y gracias al silencio irreverente, ahora conoce los hábitos de ella casi mejor que si vivieran bajo el mismo techo. Ha comprobado que vive sola y a veces mantiene interminables conversaciones telefónicas. En las madrugadas lo despierta el débil y blando sonido del cuerpo de ella girando entre las sábanas y abre los ojos convencido de que la va a encontrar dentro de la habitación. Cierta noche oyó apenas un murmullo, un respirar quebrado, y la cama que crujía a un ritmo cada vez más intenso. En las mañanas la oye caminar lánguida al baño, escucha el agua corriendo en el lavamanos, el cepillo frotando sus dientes, y en el silencio definitivo, cuando ella orina, el sonido llega tibio y salpicado aún de sueños. También sabe que al atardecer interrumpe sus labores, relacionadas con técnicas de modelar y enciende el televisor, o escucha baladas de un grupo folklórico moderno. El silencio es abolido por la música. Entonces, para no pasar casi todo el día asistiendo al espectáculo de una vida ajena y para escapar a los sonidos naturales de su propio cuerpo y sobre todo para no ver, cada vez que se descuida, el desfile interminable de fotografías descoloridas de su propia memoria, se procura algunos discos. Dedica una atención esencial a Jarret, a Cátaro y a la música de cámara del renacimiento.
Alquiló la casa con la intención de terminar una serie de artículos sobre memoria encarnada, pero cada vez que deja de teclear a la máquina y el disco o el cassete termina de girar en el equipo electrónico, el silencio se instala como un abismo, ejerciendo sobre él una espantosa fascinación. Sospecha que algo más se oculta en ese silencio, un sonido especial, un ente, una puerta. Intuye que se trata de una presencia tan verdadera como el hambre o la luz del sol.
A veces en las tardes se sienta junto a la ventana y lee un libro o contempla la nieve cayendo lenta sobre las piedras. A pesar que se distrae no logra apartar la atención de los pequeños cambios que se producen en el tráfico cotidiano de los sonidos. El viento empuja las conversaciones deshilvanadas del parque, el graznido de las gaviotas sobre el mar o el motor lejano de un avión. Entonces recuerda el hechizo de ciertos coros y el canto con que las sirenas atraían a los navegantes griegos. Y, en cierta ocasión, no logra evitar la sacudida que le produce un ruido, dura apenas un segundo, sin embargo ilumina como un rayo hasta el más escondido rincón de la tarde y ocurre tan veloz y de un modo tan especial, que más parece una jugarreta de la memoria o de la casualidad.
A partir de entonces comienza a esperar ese instante especial, apenas un momento en que la nada se torna relámpago y se descarga y se atiza y desaparece, dejando un séquito de diminutas doncellas que danzan en el aire. Supone que los ruidos imprimen marcas en el silencio y llega a imaginar una suerte de secta sagrada, donde un puñado de seres iniciados dominan las claves de una alquimia milenaria, practicada en secreto durante siglos, y ellos poseen la sabiduría necesaria para, con sonidos, tallar en la superficie del silencio las imágenes esenciales del fluir de los tiempos, y sólo seres muy escogidos tienen permitido descifrar aquel código, acaso los ciegos.
Casi sin darse cuenta se transforma en un vigilante. Sabe que algo puede venir en cualquier momento desde el interior de la nada, y como Ulises, no quiere perderse, por ningún motivo, la oportunidad de oír aquel sonido especial. De tanto acechar, termina familiarizado con una serie de ruidos desechables que llegan puntualmente cada día; las campanadas de la iglesia repicando sobre los tejados de la ciudad vieja, las bocinas de los barcos en un ir y venir que se detiene al caer la noche y se reanuda con la aurora y las primeras personas que trabajan al otro lado del estrecho. De tanto oír los ajetreos de la vecina, llega a la conclusión que la vida no es más que la sucesión de ruidos absurdos, repitiéndose, implacables, día tras día.
Semanas después, mientras lee en el periódico noticias cotidianas relacionadas con bombardeos, miseria y miles de refugiados desplazándose por el orbe, cree oír nuevamente aquel sonido. Esta vez se trata de algo extraordinario. Se deja oír casi durante un minuto completo y acaba desbaratando por entero la tranquilidad de la tarde. Lo más fantástico, es que por un diminuto instante, se ve así mismo en posición de contemplar algo increíblemente vasto y total, una suma donde las imágenes fluyen a velocidad descabellada. Nerviosos, perplejo, se pone de pie, no tiene un segundo que perder, pero antes de darse cuenta se descubre mirando el mismo rostro inmutable del silencio de siempre. |
|
|
|
|
|
Ya no puede continuar tan tranquilo sin descubrir el origen de aquello. Sabe que no viene de las habitaciones. Desde la ventana, mira el patio cubierto de nieve y a través de los cristales de las casa vecinas atisba un mundo desierto, con seres sumidos en un silencio fantasmal y , como si inesperadamente un velo se descorriera, se descubre solo, en una ciudad vacía.
Se propone averiguar la procedencia de aquel sonido, y si es posible atraparlo, ya que de otro modo jamás logrará salir adelante con sus planes. Cada uno de sus intentos resulta inútil, y consigue sentirse ridículo al convertir la casa en un puro caos, sin hallar el menor indicio. Durante algunos días anda como aturdido maldiciendo, sin ánimo de comer ni escribir. Apenas el Jazz y la música del piano le ofrecen una tregua fugaz, pero son insuficientes. Ahora entiende que puede ingresar a territorios apenas entrevistos en los sueños y acaso en la poesía.
Premunido de diversos aparatos de grabación, cables y micrófonos, instala una red para atrapar el sonido en cuanto se presente. El plan es simple, se trata de grabarlo, establecer la dirección y encontrar su origen. Por cierto, el complejo dispositivo exige dejar de lado la música, de modo que el silencio se torna insoportable. Un silencio categórico que lo empuja a desarrollar compromisos absurdos y menudeos sin importancia para engañar el implacable transcurrir de los segundos.
Una noche, en que agotado se encuentra a punto de olvidar todo el asunto, vuelve a suceder. Esta vez lo despierta de un sueño colmado de oleajes y símbolos difusos y lo enfrenta de un golpe a una vibración luminosa e inagotable. Temblando descubre que se encuentra ante una puerta que conduce a lo más insondables y vital y no gana nada con correr a la grabadora, ya que todo habrá concluido antes que presione el botón. Y quizás no vuelva a repetirse. Adelanta un pie, para cruzar el umbral, dispuesto a perderse la vida o la cordura, pero tropieza con los mismos objetos de siempre que yacen mudos en la habitación. Se siente abandonado a mitad de camino, apretando una pequeña piedra en la mano, pero con la certeza que allí, en alguna parte, existe una puerta que comunica con algo inconcebible.
Asume su cometido como un peregrino, reduce las actividades y ordena la vida de modo que lo más importante pasa a ser la búsqueda.
Descubre que el silencio no cambia de expresión, pero a veces, en muy contadas ocasiones, alcanza una pureza excepcional, entonces brota aquel sonido donde cristaliza la realidad.
Vislumbra que puede pasar mucho tiempo antes de oírlo nuevamente. No se impacienta, ya no necesita esperar. Aquella misma mañana, comienza a trabajar para producir el sonido por sí mismo y con la mayor perfección posible. Hace esfuerzos inauditos, y a ratos cree acercarse lo suficiente como para reconocerlo. Mientras tanto la casa ingresa en una atmósfera de parálisis y sombras. La ceniza de los cigarrillos se acumulan por doquier, los alimentos se descomponen y hieden en los tiestos. Él se encuentra embarcado en la búsqueda de aquello, decidido a encontrarlo, sea como fuere.
Hasta que un día, a la hora incierta del crepúsculo, como si atravesara, desconociendo todas las leyes existentes, una espesa maraña de tiempo y hojarasca, sus labios reproducen al fin, nota por nota, los acordes centrales del sonido, y de inmediato se ve de pie en el umbral, desde donde se le permite presenciar, fluyendo como en un espejismo, el mar estático y prodigioso de la realidad.
Se encuentra perfeccionando la articulación de los compases, cuando oye abrirse la puerta de calle y ve entrar al funcionario, trayendo el equipaje de alguien que viene más atrás. Entonces, desde una zona de absoluta irrealidad, escucha del otro lado la voz diciendo:
- Ha pasado mucho tiempo deshabitada…
|